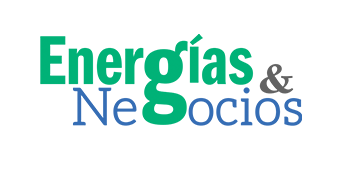Minería e industrialización (parte I)
La premura por resultados del actual modelo político impide seguir el protocolo técnico necesario.

Cada vez que se habla sobre industrializar nuestra producción minera, entrar en el mercado de productos acabados y dar ese pasito mágico pero difícil, una tensión involuntaria produce desazón y abundan comentarios de expertos sobre lo mal que van los intentos de dar ese salto cualitativo. No es que sea pesimista (o un optimista bien informado, como dirían algunos), pero evidentemente las cosas no andan bien.
A diario, la prensa tradicional y las redes sociales registran declaraciones de todo tipo: que el costo de producción de la planta de urea de Bulo Bulo es superior al precio de este producto en mercados de ultramar; que el proyecto siderúrgico del Mutún no tiene un avance que pueda indicar la posibilidad de su concreción en el mediano plazo por razones de infraestructura de transporte y energética; que las refinerías de zinc son un cuento en tanto no se tenga un adecuado planeamiento de suministro de materia prima; que el nuevo ingenio de Huanuni, con capacidad para tratar 3.000 toneladas de concentrados de estaño al día, es otro cuento por la esmirriada potencialidad de nuevas reservas en el distrito y los problemas de agua y dique de colas no previstos en su oportunidad; que el proyecto de litio y potasio del Salar de Uyuni no puede avanzar más allá del pilotaje y el diseño de la planta industrial por causas que se guardan en el más cerrado hermetismo; y podemos seguir.
No soy afecto al facilismo de tomar partido por estas afirmaciones ni de tratar de justificar lo contrario; no me incumbe y tampoco es mi intención hacerlo. Lo real es que en la década precedente se desenterraron proyectos y sueños de grandeza por diseñadores, planificadores y operadores imbuidos de un impulso hormonal e instinto político, que desconocieron el protocolo técnico y la investigación previa, aspectos clave en este negocio que se llama minería, así como también de su horizonte inmediato: la industrialización de sus productos. He opinado por años sobre el tema y he recopilado ese trabajo en la segunda edición de mi libro De oro, plata y estaño, ensayos sobre la minería nacional (Plural Editores, 2017) al que el investigador acucioso puede remitirse; deseo resaltar algunas pautas generales del libro y del análisis de la realidad que hoy vive el sector minero.
i) Las medidas políticas antisistémicas del actual Gobierno se han trasladado a la planificación sectorial; se renacionalizaron los hidrocarburos y algunas operaciones mineras; y se constituyó un portafolio de proyectos con base en estas unidades sin tener en cuenta las peculiaridades de cada una de ellas. En el caso minero (v.g. Huanuni, Colquiri y Vinto) no se tomó en cuenta la declinación de reservas de Huanuni ni el hecho de que estas tres unidades se planificaron como un “combo” a ser operado por una empresa privada de escala media y de gran rendimiento. Lo cual es diferente a operarlas como unidades aisladas con sus problemas particulares de supernumerarios, cooperativistas y de actualización tecnológica.
ii) No se evaluaron algunos viejos proyectos como Corocoro y el Mutún antes de incluirlos en el portafolio de nuevos proyectos. Corocoro ya registró un fracaso en los años 80 como proyecto de open pit, y el Mutún ya en el pasado no atraía inversionistas pese a su potencial por su ubicación geográfica, las leyes marginales del mineral de hierro y la falta de infraestructura y energía.
iii) La premura por resultados del actual modelo político no ha permitido seguir el protocolo técnico necesario; por ejemplo, no se conocen los costos unitarios de la producción de sales en Uyuni, y recién se los va a calcular para el diseño de la planta. Para un proyecto que superará los 700 millones de dólares de inversión, ya deberíamos saber si la producción va a ser competitiva o no (continuará).