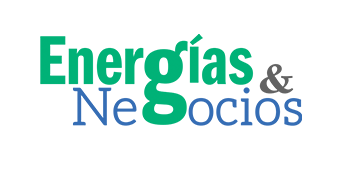Año Nuevo Andino, intento de ‘resignificación’ de la identidad indígena desde las ciudades
Por el Año Nuevo Andino 5532, en Bolivia, se constituye feriado nacional con suspensión de actividades, desde la promulgación del decreto del 17 de junio de 2009.

Año Nuevo Andino en La Paz. Foto: Archivo La Razón
Cada 21 de junio se conmemora el Año Nuevo Andino, Amazónico y del Chaco, que es una festividad que tiene un significado cultural y espiritual para los pueblos indígena originarios campesinos del país. Se celebra esta fecha en ocasión del solsticio de invierno o el “Willka Kuti”, que significa el retorno o renacer del Sol.
Este 2024 se constituye en el año 5532 para el mundo andino. Será un día de feriado nacional con suspensión de actividades, según los decretos supremos 173, del 17 de junio de 2009, y 2750, del 1 de mayo de 2016.
El ensayista alteño Carlos Macusaya, y la documentalista Verónica Córdova asistieron al programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, para hablar al respecto.
Macusaya consideró que la celebración del Año Nuevo Andino parte de una «resignificación» de la identidad indígena desde las ciudades. En su criterio, la tradicional celebración en Tiwanaku es una ceremonia por iniciativa de indígenas urbanos de finales de los 70 e inicios de los 80.
“La iniciativa del Año Nuevo Andino es que los indígenas pueden resignificar su cultura desde la ciudad”, afirmó.
En su criterio, la celebración conforma un espacio de “afirmación identitaria”, que, posteriormente, se difuminó por todo el país con la “estatalización” de las políticas del expresidente Evo Morales.
Sin embargo, atribuyó el rol del indianista fallecido Felipe «El Mallku» Quispe, que, en su opinión, personificó “un cambio de época” en el país desde cuando le planteó al dictador Hugo Banzer «hablar de presidente a presidente».
A partir de entonces, los indígenas pueden “hablar de tú a tú”, puso como ejemplo.
Para Macusaya, quien abrió el camino para la resignificación de la identidad indígena fue Quispe y, posteriormente, el cambio del sistema tradicional fue liderizado por Morales. “Felipe Quispe no era a hábil para las alianzas, quien era hábil era Evo Morales”, admitió.
Explicó que, en ese contexto de “efervescencia identitaria”, la identidad indígena se convirtió, además, en una identidad política para confrontar a quienes tradicionalmente habían gobernado el país; es decir, élites y clases medias y altas.
“Recoge en su caudal electoral esa voluntad que no tenía liderazgo, pero había voluntad de cambio”, añadió Macusaya.
Por su parte, Córdova afirmó que, si bien la celebración de Tiwanaku es una tradición «inventada», los rituales son ancestrales. “Ya existía un rito de paso anual», que coincidía con los tributos indígenas, como también ocurría el 21 de diciembre.
En su opinión, la celebración es posible debido a que las personas necesitan una espiritualidad, que, generalmente, se centra en las religiones institucionalizadas, como el catolicismo, cristianismo, entre otros. “La sociedad contemporánea evita la religión institucionalizada y trata de encontrar espacios que sean más libres, abiertos y flexibles”.
Es decir, la sociedad desea reencontrar los lazos con la identidad indígena que está ligada a la infancia. “En una búsqueda de recuperar prácticas religiosas y espirituales que no te obligan a una religión institucionalizada”, comentó Córdova.
Además, la documentalista consideró que la declaración del 21 de junio como feriado nacional es emergente de una política estatal y que impulsa un canal de escape para la práctica de la espiritualidad. “Son políticas culturales que crean una nueva tradición”.
De este modo, la celebración por el Año Nuevo Andino fue expandiéndose por todo el país, al lado de las autoridades de gobierno que, desde la asunción de Morales a la presidencia, impulsan la recuperación de la identidad indígena.
El presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca viajarán este viernes a Tiwanaku, a 70 kilómetros de la ciudad de La Paz, para celebrar el Año Nuevo Andino.
El acto principal se instalará la madrugada este viernes 21 de junio en el Complejo Arqueológico de esa localidad, donde los mandatarios recibirán los primeros rayos del sol como manda la tradición.
Según el programa de la ceremonia de recibimiento, comenzará a las 04.30 con rituales y ofrendas hasta minutos después de las 07.00.
Eventos similares se desarrollarán en distintos “sitios sagrados” de Samaipata (Santa Cruz), Incallajta (Cochabamba), Chataquilla (Chuquisaca), Yunchará (Tarija), Sajama (Oruro), Parque Piñata (Pando), Roca Sagrada de los Chimanes (Beni), la Isla de Incahuasi en el salar de Uyuni (Potosí) y Caiconi (La Paz).
El otrora presidente de Bolivia Evo Morales también participaba en los rituales con que los indígenas aymaras para recibir el Año Nuevo de la cultura andina, coincidente con el solsticio de invierno del Hemisferio Sur.
Lea también: Año Nuevo Andino de La Paz en Caiconi: los buses partirán de Minasa y Plan Autopista