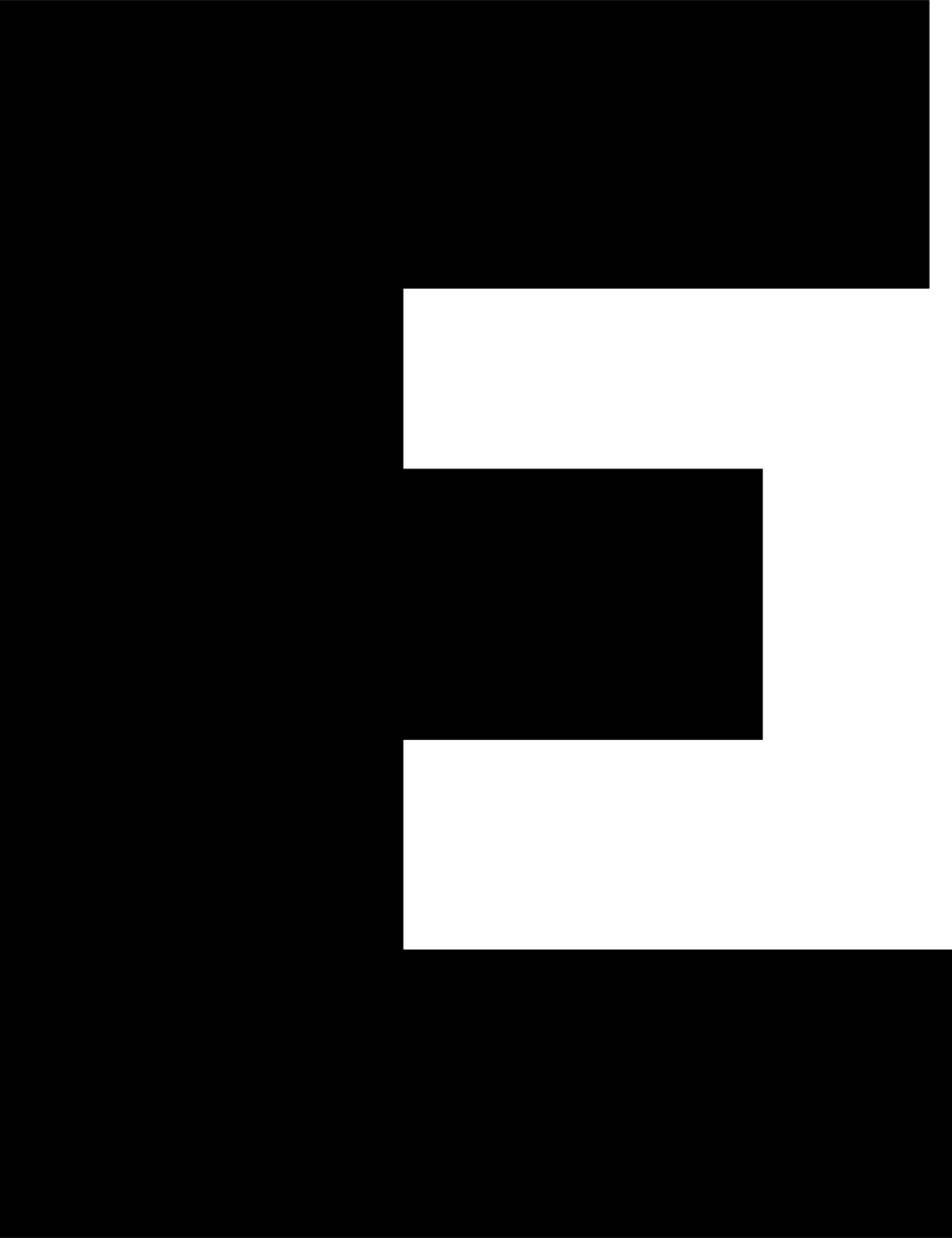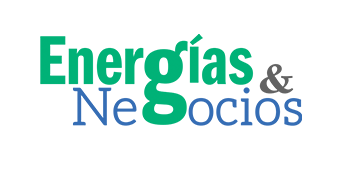Trenzando vínculos desde la memoria viva
Imagen: José Manuel Zuleta
Imagen: José Manuel Zuleta
‘Mujeres de trenzas: ropa e identidades de las cholas paceñas’ es la muestra que se exhibirá hasta el 6 de julio en el Centro Cultural de España
Esta faja me lo han hecho mi mamá y mi abuelita. Con mucho cariño me lo han hecho. Más de 10 años he utilizado y me lo he guardado como recuerdo”, es la cita de Martha Apaza que acompaña una faja de aguayo en uno de los muros de la exposición Mujeres de trenzas: ropa e identidades de las cholas paceñas, en el Centro Cultural de España en La Paz (CCELP).
La muestra nació de la investigación etnográfica de Mary Carmen Molina Ergueta y Carla Salazar, quienes también estuvieron a cargo de la coordinación y curadoría, junto con 10 cocuradoras: Martha Apaza, Olga Cachi, Adelaida Bautista, Suibel Gonzales, Lidia Huayllas, Sonia Mamani, Dionisia Quispe, Inés Quispe, Mary Isabel Vargas y Natividad Velasco.
Molina y su compañera querían hacer algo colectivo con mujeres que son cholas para que no solo se mostrase su ropa cotidiana, sino que fueran ellas mismas las protagonistas y no solamente un objeto de estudio, como fueron a lo largo del siglo XX. Para ello, recopilaron experiencias, saberes y conocimientos no solo a través de observaciones y entrevistas que realizaron en las calles circundantes del CCELP y de la zona del Cementerio General, sino también mediante talleres que organizaron tras la selección de las 10 cocuradoras para conocerse entre todas las que iban a formar parte de la exhibición. “Si bien este proyecto surge con la idea de la vestimenta de la chola como una inquietud estética, también estábamos concientes de que esta ropa tiene una historia cultural cargadísima”, dice Molina.

Pero además de ello, “otro de los ejes que es clave en la exposición tiene que ver con los afectos”, señala. Es por eso que la faja acompañada por la cita de Apaza es tan potente, así como de las otras cocuradoras que también compartieron prendas familiares que representan herencia y emotividad, y que son halladas generalmente en los vínculos cotidianos, donde lo íntimo de su espacio privado se liga con su cultura de origen, creando con eso, una conciencia identitaria.
“Desde mi niñez siempre he tejido. Yo he visto cómo tejían mis compañeras cuando estaba en Primero Básico y desde ahí me ha gustado”, dice Apaza, quien vivía en la provincia Sud Yungas. Por eso no tenía acceso ni a palillos ni a croché, pero sus compañeras sí, por familiares que viajaban a la ciudad de La Paz. No fue hasta que estuvo en Cuarto Básico que pudo encontrar estos materiales en una tienda de su pueblo y desde ahí, no paró.
“Cuando me vine aquí a la ciudad entré a talleres de tejido, donde se trabajaba con máquinas, pero también con palillos y croché, polleras, mantas, enaguas, y ahí me gradué como técnico superior en ropa típica”, relata Apaza.
En la sala 3 se busca precisamente valorar y apreciar la creatividad, la destreza manual de la confección y la fantasía que implica la elaboración de la ropa de la chola y su moda, apunta Molina, enfatizando el hecho de que si bien no todas las cholas se dedican a la confección, todas saben cómo se hace una pollera. Este saber específico es el que justamente les lleva a apreciar el valor cultural de lo que portan.

Las trenzas como autodeterminación
Aunque es harto conocido que la vestimenta de la chola contiene varias prendas, uno de los elementos que tanto Molina como Salazar encontraron en común como el imprescindible en sus entrevistas fueron las trenzas.
“Lo que no ha faltado en ninguna respuesta eran las trenzas. Las trenzas no son una prenda, es una estilización del cabello que es parte del cuerpo, pero que es central en la manera en la que ellas entienden su propia forma física, su propia silueta como cholas”, señala Molina.
Eso les llevó a hacer una práctica artística colectiva mediante un taller de cianotipias impartido por Wara Vargas, donde la idea era imprimir la huella de cada una de las trenzas de ellas. “Las trenzas tienen que ver con la identidad cultural, pero también con la vinculación entre generaciones que se da en ese trenzarse entre mujeres”, afirma Molina.
Si bien la estilización del cabello viene de las culturas prehispánicas, las trenzas están presentes antes de la Colonia y han permanecido hasta ahora. Las trenzas de alguna forma portan esa memoria cultural indígena anterior a lo moderno. Estas serían entonces “el último reducto irrenunciable” de la identidad de la chola, según Molina; algo que se materializa en la sala 1 de la muestra, donde se exhibe la ropa de trabajo de Natividad Velasco como constructora y de Adelaida Bautista como pescadora. La vestimenta de ambas carece de polleras debido a su actividad laboral, pero las dos mantienen sus trenzas.

El imaginario de la chola paceña
Hasta aquí es claro que la exposición busca revalorizar la vestimenta cotidiana de la chola paceña, en contraparte de la ya altamente valorada ropa elegante que usa la chola para fiestas, porque es quien porta la ropa diaria típica la que es víctima de racismo y discriminación.
Este imaginario de enaltacer solo a la chola paceña que usa prendas distinguidas es sesgado porque “también hay belleza, por ejemplo, en la pollera cotidiana por la complejidad de la confección, los colores, el diseño”, afirma Molina. La investigadora asegura que ese imaginario tiene que ver con una imagen del pasado de “las cholas poderosas, que eran mujeres que podían ir a un estudio fotográfico o pagar un fotógrafo para que vaya a su fiesta a fotografiarlas”.
Sin embargo, Molina resalta que las mismas cholas se dan cuenta de que ese imaginario está cambiando por diferentes motivos, ya sea por la razón práctica de “no quiero que me roben mi sombrero porque me ha costado mucho dinero”, o por cosas más relacionadas con gustos estéticos.

Lo realmente curioso es que ya sea ropa cotidiana o de gala, son las mismas prendas, es decir, “cambia la estética, el tipo de telas, etc., pero en el fondo es el mismo conjunto de pollera, manta y sombrero”, pues la raíz identitaria permanece.
“La imagen de la chola en sí es compleja. Unas veces es de fiesta, otras es cotidiana; a veces usa pollera, otras falda-pollera; se pone sombrero de tela y también borsalino; tiene una manta cara de vicuña, pero también una que cuesta Bs 100. Es diversa, o sea, no responde a esa imagen ideal”.
Otra variable que podría encontrarse es la forma del cuerpo de la chola paceña que no es producto del azar, sino más bien funcional a su vestimenta. “En lo aymara hay otra imagen del cuerpo que puede ser cultural, porque de hecho es algo completamente opuesto a lo hegemónico del mundo, donde ser flaca es lo que está bien”, reflexiona Molina.
Más allá de eso, la silueta de la chola se construye no solamente con lo visible: “Si la pollera es así tan rebosante es porque hay cosas debajo de ella. Entonces, las prendas de la chola que no se ven construirían esa su silueta”. Pero para formar esta silueta no solo se precisa de la ropa de chola, sino que hay que saber cómo colocarla. “Toda esta vestimenta implica una serie de saberes de disposición de la ropa, o sea, de saber cómo vestirse y eso hace que sea también tan compleja”.

Los accesorios que buscan globalizarse
En cuanto a accesorios, entre los principales están las tullmas que adornan las trenzas, hechas con fibra animal, con lana de oveja o de alpaca, siendo menos común la de vicuña porque es muy cara y la de llama la más usual, porque hay mucha oferta. Estos materiales provenientes de la naturaleza se enlazan con las trenzas, evidenciando una herencia ancestral.
Si bien este accesorio tiene un tinte tradicional, hay otros que tienden más bien a globalizarse, como los rosones o bolachas, unas ligas de cabello con algún adorno que no son particulares de las cholas, pero que ahora es común que las usen tanto en su cabello como en su ropa, con una intención más estética siguiendo las tendencias globales de la moda Coquette que está en boga desde el año pasado, sobre todo en la redes sociales de la Generación Z, explica la curadora.
El corsé y los tacos también formarían parte de esta incorporación, además de otro tipo de sombreros más allá del borsalino —que cabe decir tampoco es típico de la chola, sino que llegó a La Paz a principios del siglo XX desde Alessandria, Italia, de donde provenía, y cuyo nombre se lo debe a su fundador, Giuseppe Borsalino—. Sin embargo, más allá del uso práctico del sombrero, está el trasfondo cultural, según la historiadora Sayuri Loza, que participó en uno de los encuentros en el marco de la exposición. En esa charla ella explicó que para los aymaras es fundamental cubrirse la cabeza, especialmente a los bebés, que tienen un p’ujru pequeño en su coronilla por el cual se puede escapar su energía.
También puede leer: ‘Viva mi patria, Bolivia…’
Loza habló también acerca de las transformaciones de la ropa de la chola y cómo la moda no es estática. “Eso responde a los propios cambios que estas mujeres han deseado hacer, incorporando elementos que no son tradicionales”, añade Molina, resumiendo la charla.
Las actividades paralelas a la muestra giraron en torno a charlas y talleres. En el encuentro del 29 de junio, Historia y actualidad de la indumentaria de la chola paceña, participaron Loza, el diseñador Alejandro Cartagena y las cocuradoras artesanas Martha Apaza y Olga Cachi.
El encuentro Reflexiones sobre las trenzas de las cholas paceñas fue el 13 de junio, con la participación de María Soledad Fernández (antropóloga), María André (artista francoboliviana) y las cocuradoras Dionisia Quispe (radialista) y Lidia Huayllas (escaladora y guía de montaña).
Para los últimos días de la exposición estará Indumentaria. Taller para imaginar formas de vestir, facilitado por la ilustradora, investigadora y educadora Lucía Mayorga. Este taller será impartido el jueves 4 y el viernes 5 de julio, de 18.00 a 20.00. Las inscripciones se hacen a través de un formulario online del CCELP que se recibirá hasta el jueves 27 de junio.
La muestra contó también con la participación creativa de Wara Vargas, Pablo Quiroga, Lucía Mayorga, Nélida Arias, Alejandro Cartagena, Glenda Yañez, Virginia Catunta, María Trinidad Mamani, Sofía Bensadon y el equipo curatorial.
El recorrido por las salas no solo conduce por una apreciación estética de lo cotidiano, sino que también construye, a través de instalaciones, imágenes y objetos, una identidad cultural forjada por una memoria viva donde se entretejen experiencias, saberes y conocimientos de herencias familiares enlazadas por los más significativos vínculos afectivos.
Texto: Mitsuko Shimose
Fotos: José Manuel Zuleta